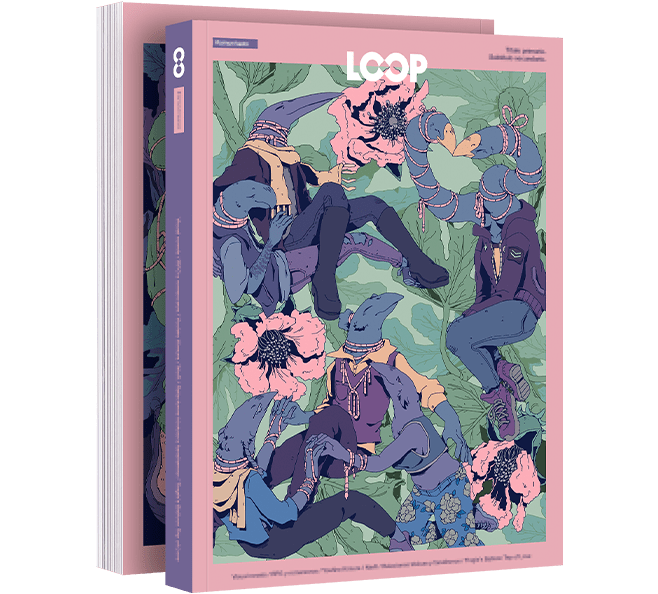por Victoria Belver
21 mayo, 2018
Últimamente se lleva mucho eso del mundo abierto, del juego no lineal. Como un dogma no escrito de los videojuegos que nos indica que el buen juego debe tener niveles que impliquen improvisación o, al menos, un amplio espacio por el que moverse y… hacer cosas. Posiblemente muchos vivieron esa realidad en ‘Hitman: Blood Money’ aunque yo, en ese mundo de silencio y oscuridad que representan los juegos de sigilo, siempre fui mucho más devota de la saga de Sam Fisher. ¿Nadie recuerda la fase del tren en ‘Splinter Cell: Pandora Tomorrow’? El tren París-Niza es un nivel mucho más cercano al pasillo que al mundo abierto, más ilusionismo que verdadera magia. ¿Importa, acaso, mientras disfrutemos cada minuto del espectáculo?
El buen diseño de niveles salva sin duda de la mediocridad, y aunque ‘Splinter Cell’ no podría ser aparentemente más genérico siendo sólo un título más de los que llevan la etiqueta de Tom Clancy bajo el paraguas de Ubisoft, rápidamente se ganó un nombre por sí solo y se convirtió, de hecho, en una de las marcas más exitosas de la compañía. ¿Por qué? ¿Las tramas de espías, la ambientación cambiante en cada misión? Ni lo uno ni lo otro. La trilogía original se ganó a pulso su fama gracias a niveles como éste: uno de los más cortos y únicos de la franquicia pero, quizá, también uno de los más emblemáticos.
Ocurrían los sucesos en la oscuridad más absoluta, como es costumbre en la saga. Sam Fisher debe infiltrarse en un tren, y todo el nivel transcurre de la forma más lineal posible: estamos en el último vagón y debemos llegar hasta el primero. ¡Sencillo! Lo que aparentemente —y también literalmente, para qué engañarnos— es un pasillo, se ramifica —de nuevo aparentemente— en cuatro planos diferentes: la parte superior del tren, la parte inferior del tren, el interior del tren en el que viajan los pasajeros, y el exterior del ídem. Esto implica que el vagón se convierte en una especie de cubo de Rubik a gran escala y nosotros, mentes pensantes detrás de los mandos, giramos a su alrededor para contemplar todas sus facetas y desentrañar el sencillo —pero tremendamente funcional— engranaje que configura todo el nivel.

La ilusión de profundidad se crea haciéndonos mover por todas sus caras: empezamos por arriba, en el exterior. Damos unos pocos pasos, sin mucho que contemplar en una noche de lo más oscura. Rápidamente nos metemos en la parte interior, mucho más estrecha pero también más emparentada con los niveles habituales de ‘Splinter Cell’: luces que romper, oscuridad, guardias, objetos tras los que esconderse… un entorno de sobra conocido para el jugador versado en la saga. Enseguida debemos volver a movernos y cambiar de plano: pasaremos por debajo del tren y nos meteremos de nuevo en él abriendo una rejilla desde abajo, mientras todo vibra en la oscuridad absoluta. El angosto hueco entre el tren y la vía se convierte en un espacio claustrofóbico que, sin embargo, nos hace sentir totalmente seguros.
No obstante, el colofón final es el último tramo antes de la meta: debemos ser una sombra, pero podemos serlo dentro del tren —jugando como un sosainas, sobre seguro— o saliendo de él. Pero no por arriba ni por abajo, sino por una de sus puertas, deslizándonos por el lado y sufriendo el pánico a sentir la mirada de los pasajeros trasnochadores que todavía no han caído en brazos de Morfeo. La contraposición entre la claustrofobia segura de la zona inferior y la aterradora libertad del exterior saca al jugador de su zona de confort de una forma inteligentísima.
 Todo, claro, enlaza con un final sublime: tras contactar con la persona que debíamos, el objetivo es escuchar una conversación con el micrófono direccional, sentados tranquilamente detrás de una oscura barra de bar. Y lo magistral aquí no es la propia conversación, que es lo de menos. Lo increíble es que ‘Splinter Cell’ nos ha entrenado —de forma inconsciente hacia nosotros, pero totalmente deliberada por sus diseñadores— para apreciar estas escuchas como algo secreto, mágico, puesto que suelen ser los momentos en los que los guardias se distraen y nos es más fácil colarnos en todos los lugares, así que difícilmente hay tiempo para escucharlas normalmente. Recibir el obsequio de escuchar una de ellas y que sea éste el objetivo de la misión nos hace creer —sin querer queriendo— que estamos allí escuchando, pero que en realidad podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, como en todas las misiones. Quizá usurpando el control del tren al maquinista, escondiendo los cuerpos de otros guardias caídos, o colándonos por una puerta sin vigilancia. Porque eso es lo que llevamos veinte horas haciendo, pero ahí está el verdadero truco: hacernos creer algo que no existe.
Todo, claro, enlaza con un final sublime: tras contactar con la persona que debíamos, el objetivo es escuchar una conversación con el micrófono direccional, sentados tranquilamente detrás de una oscura barra de bar. Y lo magistral aquí no es la propia conversación, que es lo de menos. Lo increíble es que ‘Splinter Cell’ nos ha entrenado —de forma inconsciente hacia nosotros, pero totalmente deliberada por sus diseñadores— para apreciar estas escuchas como algo secreto, mágico, puesto que suelen ser los momentos en los que los guardias se distraen y nos es más fácil colarnos en todos los lugares, así que difícilmente hay tiempo para escucharlas normalmente. Recibir el obsequio de escuchar una de ellas y que sea éste el objetivo de la misión nos hace creer —sin querer queriendo— que estamos allí escuchando, pero que en realidad podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, como en todas las misiones. Quizá usurpando el control del tren al maquinista, escondiendo los cuerpos de otros guardias caídos, o colándonos por una puerta sin vigilancia. Porque eso es lo que llevamos veinte horas haciendo, pero ahí está el verdadero truco: hacernos creer algo que no existe.
¿Quién dijo que un best seller tenía que ser malo, que un pasillo no podía ser interesante? Quitémonos las gafas del elitismo, del AAA que no puede ser genial sólo por la empresa que hay detrás, de la innovación obligatoria o esto es bazofia, del más grande siempre es mejor. Miremos, por un momento, la realidad. Ya nos damos cuenta, claro. Sabemos que todo aquello era atrezzo y cartón piedra, que todo era una inmensa pantomima, que el tren no era más que una línea recta con guardias y scripts aterradoramente acertados. Pero aunque no haya banda, aunque todo sea playback, no perdemos de vista el inmenso espectáculo. Que la música siga sonando, por favor.
¡Nos hemos mudado!
Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.
Entra en el LOOP